Boris Cyrulnik es un resiliente. Su infancia aniquilada por la guerra y la deportación de sus padres no le impidió convertirse en un hombre de provecho, feliz entre los suyos, respetado por sus pares y autor de primer plano en las disciplinas por las que se interesa. Quizás por ese motivo la entrevista realizada por Sophie Boukhari, periodista del Correo de la UNESCO, tiene un valor especial para el lector actual que observa los problemas de algunos jóvenes en esta nuestra sociedad nuestra donde parece no faltarnos de nada y sin embargo a muchos les falta lo más fundamental.
Nacido en Burdeos en 1937, este hombre que sólo habla de sus heridas “en tercera persona”, al escribir sobre los niños, ha sabido transformar sus debilidades en ventajas. “Como no fui a la escuela”, afirma, “no estoy en ‘la autopista’; sigo mi propio camino, haciendo apenas lo necesario para ser considerado normal”. En vez de alejarlo de los hombres, el drama que vivió lo llevó a tratar de entender qué es lo humano. “Tras realizar estudios de medicina, se convirtió en “psi” en todas sus formas (neuropsiquiatra, psicólogo y psicoanalista) y franqueó las sacrosantas barreras entre disciplinas. Así, recurrió, entre otras, a la etología (ciencia del comportamiento de las especies en su medio natural), con riesgo de crearse enemigos en la comunidad científica.
Este antiespecialista, gran viajero y curioso inagotable, no vacila tampoco en cuestionar ciertos dogmas del psicoanálisis. Contrariamente a Freud, que hacía de la culpabilidad el fundamento de la neurosis y del malestar en la cultura, Cyrulnik piensa que existe una “ culpabilidad buena”, la que “invita a evitar hacer daño porque uno se pone en el lugar del otro, y que tal vez sea el fundamento de la moral”.
Usted debe de haber leído con atención los perfiles de terroristas publicados recientemente en la prensa. Esos jóvenes habían vivido una infancia más bien equilibrada, eran diplomados… Sin embargo, cayeron en el fanatismo y la violencia. ¿Cómo lo explica? Por la ausencia de empatía. Los alemanes se hicieron nazis exactamente del mismo modo: por incapacidad de representarse el mundo del otro. Para ellos, había que ser rubio, dolicocéfalo (de cráneo alargado) y no judío. Todos los demás seres eran inferiores. Los terroristas implicados en los atentados de Nueva York habían sido niños bien educados, bien desarrollados, diplomados, algunos países musulmanes existen fábricas de fanáticos. Del mismo modo, en Francia se inculcó a los niños el odio a los alemanes después de la guerra de 1870. Se pagaba a los profesores para que les dijeran que algún día se cubrirían de gloria liquidando alemanes. Vi lo mismo en el Oriente Medio. Tuve en mis manos libros en los que se decía a los alumnos que si morían por la religión irían a sentarse a la diestra de Alá. Esas escuelas que enseñan una sola verdad son escuelas del odio.
Pero algunos eran hijos de inmigrantes bastante bien integrados en Europa…
Debían de formar parte de esos individuos que no han logrado superar la adolescencia. Cada vez hay más en nuestros países: 30%, como término medio, porque no sabemos ocuparnos de ellos. Esos jóvenes que flotan son presa fácil de las sectas y los movimientos extremistas. Cuando uno no sabe quién es, está encantado de que una dictadura se haga cargo de su persona y, desde el momento en que uno se somete a un amo, a un texto único, se convierte en fanático. Además, la mundialización angustia a muchos individuos, que tienen la impresión de despersonalizarse. Las personas angustiadas se sienten más seguras al obedecer a alguien que les dice: “así es como tienes que comportarte”. La sumisión provoca en ellos la desaparición de la angustia.
¿Usted no piensa entonces que la mundialización económica provoca una “mundialización psíquica”, la aparición de una suerte de “inconsciente colectivo mundial” que nos permite adaptarnos al caudal de ideas venidas de todas partes?
No. Puede haber una mundialización de carácter técnico, pero no en el plano psicológico. Al contrario, si quiero ver el mundo, es preciso que acepte no percibirlo todo. La identidad es como la palabra. Cuando un bebé llega al mundo, posee varios millares de fonemas. Pero para hablar, está obligado a reducir su número, que fluctúa entre 100 y 300, según las lenguas. La identidad también es una reducción: renuncio a mil cosas que nunca podré asimilar para ser la persona en la que espero convertirme. Hoy, con la mundialización, muchas personas tratan de encontrar sus raíces para poder “reducirse” a fin de adquirir una identidad.
¿El repliegue identitario se debería entonces a la expansión demasiado brutal del “modelo occidental”?
Hay efectivamente un retorno a una identidad frenética, que se convierte en una alienación. Como Occidente es el que tiene las armas, el dinero y la tecnología, hay fuertes probabilidades de que las mentalidades occidentales se mundialicen. En ese caso, o bien los individuos se pliegan a ellas pero son desdichados o, por el contrario, aumenta el odio a Occidente, como ocurre en la actualidad. Seguirán resurgiendo identidades imaginarias, con varios siglos o incluso varios milenios de antigüedad. Tenemos entonces que optar entre la “desidentificación” y la alienación.
¿No hay una solución intermedia?
Sí. Para evitar ser alienadas por una identidad, es preciso que las personas sepan que están constituidas por una combinación de diversos elementos. Todas las identidades son producto de la herencia de un padre, de una madre y de una religión que cada cual interpreta según su contexto cultural. En Francia, por ejemplo, los bretones se enorgullecen de la vajilla pintada de Quimper, pero muy pocos saben que ese estilo fue creado por un italiano que emigró a Bretaña hace un siglo.
Usted ha aludido a los graves problemas de los adolescentes de hoy, que “flotan” cada vez más. En realidad, nunca se ha entendido a los niños tan bien como ahora y, sin embargo, jamás ha habido tantas neurosis precoces, suicidios de adolescentes, delincuencia…
No son cosas contradictorias. Todos los progresos se pagan. El precio de la libertad es la angustia. Hoy se ayuda a los niños a desarrollar su personalidad, a cobrar conciencia de muchísimas cosas. Son más inteligentes, más despiertos, pero están más angustiados. En la escuela primaria se les cuida muy bien, pero en la adolescencia se les abandona. La sociedad no toma el relevo de los padres. Y, como consecuencia, uno de cada tres adolescentes se derrumba por lo general después del bachillerato. Para evitarlo, se necesitarían más estructuras sociales y culturales que les permitieran dar sentido a sus vidas, estimulando en ellos la creatividad, la palabra, el estar juntos, el impulso hacia los demás. Pero eso no se hace.
El problema del adolescente es ¿qué voy a hacer con lo que han hecho de mí? Para responder a esa pregunta debe estar rodeado de estructuras afectivas (grupos que realicen la misma actividad, amigos) y poder trabajar. Pero la tecnología ha provocado una revolución social tan importante que actualmente la escuela tiene el monopolio de la selección social. Si un chico o una chica se siente a gusto allí, tiene éxito en sus estudios y aprende un oficio formará parte de los dos adolescentes sobre tres que se benefician de la mejora de las estructuras de la primera infancia. Pero uno de cada tres niños no está satisfecho en la escuela, se siente humillado y no tiene posibilidad de realizarse en otro sitio. Queda entonces abandonado en el barrio, sin trabajo y a menudo sin familia… ¿Qué hace para recuperar su autoestima? Realiza actos con los que se pone a prueba, vuelve a ritos arcaicos de integración, como la violencia, la pelea, las drogas.
Usted afirma que no hay familia. ¿No es más bien que la familia cambia?
No hay familia. Y la familia cambia, como siempre ha ocurrido. Cuando esos menores vuelven a casa, no hay nadie. El padre no está, la madre tampoco. ¿Por qué habrían de aislarse en una casa vacía cuando hay amigos en la calle? En algunos países de América Latina donde he trabajado, los chicos cuentan que se pelearon con su madre o con su padrastro y que se fueron. En la calle, donde la vida es físicamente muy dura, siempre pasa algo, una fiesta, un robo, alguna cosa que compartir; se habla y se vive. Esos niños se adaptan a la falta de familia a través de la delincuencia. Un niño de la calle colombiano que no es delincuente tiene una esperanza de vida de diez días; si no se incorpora a una banda es eliminado. La delincuencia es una función de adaptación a una sociedad loca.
Pero, ¿qué hacer?, ¿devolver a las mujeres a su casa?
No. Pero es necesario que haya alguien, hombre o mujer. En ciertas culturas, donde aún existen las familias ampliadas, siempre hay un adulto en casa. En otros lugares, es preciso innovar. En Brasil, por ejemplo, hay personas que deciden fabricar familias que nada tienen que ver con la sangre, con lo biológico. Un señor de edad dice a una anciana: “Estoy cansado de bajar las cuestas empinadas de las favelas, voy a preocuparme de la casa”; y la anciana afirma: “Yo voy a ocuparme de los niños del barrio”. Y luego otro, más joven, declara: “Yo traeré dinero, pues tengo un trabajito.” Son familias verbales, que llegan a un entendimiento para protegerse, unirse, pasarlo bien y tener disputas, como en todas las familias. En esos hogares la delincuencia desaparece instantáneamente.
En Occidente la familia cambia muy difícilmente; no en los hechos, pero sí en las leyes y las mentalidades.
Cuando hablamos de “familia tradicional” partimos de un contrasentido. En realidad, ésta apareció en Occidente en el siglo XIX, al mismo tiempo que las fábricas. Era una adaptación a la sociedad industrial: el hombre era un anexo de la máquina y la mujer un anexo del hombre. Si la fábrica funcionaba, el hogar funcionaba, las iglesias funcionaban. Y reinaba el orden. Los individuos, casi todas las mujeres y la mayor parte de los hombres, eran masacrados psicológicamente. Pero una minoría, 2% de la población aproximadamente, podía desarrollarse correctamente. Se casaban para transmitir sus bienes. En esa época, semejante familia tradicional era por lo demás muy poco corriente, pues la mayoría de los obreros no se casaban, ya que no tenían nada que transmitir.
Esa sociedad ha desaparecido; la familia tradicional existe cada vez menos, pero el modelo persiste en los espíritus. Y las leyes recién comienzan a cambiar. Cuando existe una sola teoría, la evolución de las mentalidades es muy lenta. Hay que librar “guerras verbales”, debatir, publicar, para que haya progresos. Es posible inventar mil formas de familias diferentes, pero los niños necesitan un lugar de protección, de afecto y de desarrollo, con tabúes: el incesto y otras prescripciones, que pueden negociar.
La noción de resiliencia que usted desarrolla en sus últimas obras (1) tiene gran aceptación. ¿A qué se debe ese éxito?
Cuando uno estudia las encuestas epidemiológicas mundiales de la OMS (Organización Mundial de la Salud), observa que actualmente una persona de cada dos ha sufrido o sufrirá un grave trauma durante su vida (guerra, violencia, violación, maltrato, incesto, etc.). Una de cada cuatro personas experimentará al menos dos traumas graves. En cuanto a las demás, no escaparán a las pruebas a que las someterá la vida. Sin embargo, el concepto de resiliencia, que designa la capacidad de desarrollarse en condiciones increíblemente adversas, no había sido estudiado científicamente hasta una época reciente. En la actualidad tiene extraordinario éxito. En América Latina hay institutos de resiliencia, en Holanda y en Alemania, universidades de resiliencia. En Estados Unidos la palabra es de uso corriente. Las dos torres del World Trade Center acaban de recibir el sobrenombre de “the twin resilient towers” dado por quienes quisieran reconstruirlas.
¿Por qué ese concepto no se ha estudiado antes?
Porque durante mucho tiempo las víctimas fueron despreciadas. En la mayor parte de las culturas, se es culpable de ser víctima. Una mujer violada, por ejemplo, a menudo es condenada tanto como su agresor: “se lo habrá buscado”, suele decirse. A veces se castiga a la víctima incluso con más severidad que al agresor. No hace mucho tiempo, en Europa, una joven que tenía un hijo fuera del matrimonio era arrojada a la calle, mientras que el padre del niño no corría ningún riesgo. Por otra parte, las víctimas de las guerras tienen vergüenza y se sienten culpables de sobrevivir. La familia, la aldea las mira con sospecha: “si vuelve, debe de ser porque se escondió o se entendió con el enemigo”. Después de la Segunda Guerra Mundial, que fue la más mortífera de la Historia, se cayó en el extremo inverso. Las víctimas pasaron a ser héroes, tenían que hacer una carrera de víctimas pues se pensaba que si salían adelante se relativizarían los crímenes de los nazis. En esa época René Spitz y Anna Freud (2) describían así a los niños cuyos padres habían sido masacrados por los bombardeos de Londres: “Todos están sumamente alterados, son pseudoautistas, tienen tics y problemas de esfínteres.” Cuando años más tarde volvieron a verlos, Spitz y Anna Freud se extrañaron de su recuperación y escribieron claramente que esos menores abandonados pasaban por cuatro etapas: protesta, desesperación, indiferencia… todos los alumnos aprendían eso. Pero nadie se interesaba por la cuarta etapa, la curación.
¿Cómo se impuso la resiliencia en psicología?
La palabra, que viene del latín resalire (re saltar), surgió en inglés y pasó a la psicología en los años sesenta, con Emmy Werner. Esta psicóloga estadounidense se fue a Hawai a evaluar el desarrollo de los niños que no tenían escuela ni familia, y que vivían en una gran miseria expuestos a enfermedades y a violencia. Los siguió durante 30 años, y, transcurrido ese plazo, 30% de ellos sabía leer y escribir, había aprendido un oficio y fundado una familia; 70% se encontraba en un estado lamentable. Pero, si el hombre hubiese sido una máquina, se habría llegado a 100%.
¿Hay un perfil sociocultural del niño resiliente?
No, pero hay un perfil de niños traumatizados que son aptos para la resiliencia, los que han adquirido la “confianza primitiva” a una edad que fluctuaba entre 0 y 12 meses. “Me han querido, luego soy digno de ser querido, conservo entonces la esperanza de encontrar alguien que me ayude a reanudar mi desarrollo”, se dicen. Esos niños están afligidos, pero siguen orientándose hacia los demás, haciendo ofrendas de alimentos, buscando al adulto que van a transformar en padre. A continuación, se forjan una identidad narrativa: yo soy el que… fue deportado, violado, transformado en niño soldado, etc. Si se les dan posibilidades de recuperación, de expresión, muchos de ellos, 90 a 95%, se volverán resilientes. Hay que brindarles tribunas de creatividad pensadas para niños: integrarse a un grupo de scouts, preparar un examen, organizar un viaje, aprender a ser útiles. Los menores en situación de dificultad se sienten humillados si se les da algo (y más todavía si se les dan lecciones de moral). Pero cuando se les brinda la ocasión de dar restablecen una relación de equilibrio. Transformados en adultos, esos niños se sienten atraídos por los oficios altruistas. Quieren que los demás aprovechen sus experiencias. A menudo se convierten en educadores, asistentes sociales, psiquiatras, psicólogos. Haber sido “niños monstruos” les permite identificarse con el otro herido y respetarlo.
--------------------------------------------------------------------------------
1. La maravilla del dolor (Editorial Granica), y Les Vilains Petits Canards (Odile Jacob, 2001, no traducido al español). Boris Cyrulnik es autor además de una docena de obras, entre las que figuran Naissance du sens (Hachette, La Villette, 1991) y L’ensorcellement du monde (Odile Jacob, 1997).
2. Respectivamente, psicoanalista estadounidense (1887-1974) e hija de Sigmund Freud (1895-1982).
08 octubre 2007
¿Podrán las nuevas generaciones superar la adolescencia?
publicado por
Maria
a las
18:41
![]()
guardado en Psicología
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)















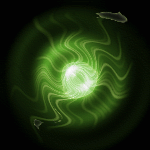





1 comentario:
Gracias por tu visita. Me alegra que te gustara el tema aunque sea un poco largo.
Publicar un comentario